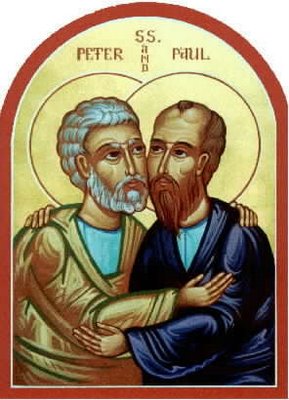(Texto extraido del Libro Cristianismo Ortodoxo del Metropolita Hilarión Alfeyev)
La comunidad de de los discípulos de Cristo fue la iglesia original, en la cual los creyentes recibieron la revelación divina de los labios del Verbo Encarnado de Dios. Su discipulado en la fe consistía en asimilar esta experiencia. Llamaban a Jesús “maestro” y “Señor”, y Cristo lo aceptaba como algo adecuado: “Me llamáis Maestro y Señor; y decís bien, porque lo soy” (Jn 13:13) Cristo definió que la tarea primera y más importante de sus discípulos era la de imitarlo. Después de lavarles los pies durante la última cena les dijo: “Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros.” (Jn 13:14-15). Consciente de su dignidad de maestro, Cristo dijo: “No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su amo.”(Mt10:24-25). Al mismo tiempo enfatizó que sus discípulos no eran sirvientes ni esclavos de su maestro, sino sus amigos e iniciados en los misterios de Dios: “No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.”(Jn 15:15).
La actitud de Cristo frente a sus discípulos difería de la que tenía hacia toda la gente. Enseñaba a la gente en parábolas, y no pudiéndoles decir todo lo que les podía decir a sus discípulos, incluso les escondió algunas cosas. En contraste, a sus discípulos les reveló los grandes y ocultos misterios del reino de los cielos:
Y acercándose los discípulos le dijeron: “¿Por qué les hablas en parábolas?” Él les respondió: “Es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del Reino de los Cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará; pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden… ¡Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron.”(Mt 13:10-17)
Los discípulos de Cristo eran la iglesia que Jesucristo reunió en la última cena y a la cual le dio su cuerpo y sangre en forma de pan y vino. Este evento, descrito por tres evangelistas y el apóstol Pablo, (Mt26:26-29; Mc14:22-25; Lc 22:19-20; 1Cor 11:23-25), marcó el inicio de la iglesia como comunidad eucarística. Después de la resurrección de Cristo, los apóstoles, en cumplimiento de lo ordenado por el Salvador, se reunían el primer día de cada semana, (al cual llamaron el día del Señor), para celebrar la eucaristía.
En la última cena, Cristo le dio a sus discípulos un mandamiento que constituiría el fundamento de las enseñanzas morales de la iglesia: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros.” (Jn 13:34-35) Este mandamiento se elabora más a fondo y con particular urgencia en las epístolas del apóstol y evangelista Juan el Teólogo, quien en la tradición ortodoxa recibe el nombre de “el apóstol del amor”.
Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros… Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte… En esto hemos conocido lo que es amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos... Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad... Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó… Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor. (1Jn 3:11-23; 4:8)
Jesucristo enseñó a sus apóstoles para que pudieran transmitir su evangelio a las siguientes generaciones. No obstante, el tema central de la predicación de los apóstoles no fue la enseñanza moral o espiritual de Cristo, sino la buena noticia de su muerte y su resurrección. La resurrección de Cristo convirtió al cristianismo en algo nuevo y único, que por sus características permitía a los cristianos llamar a su fe “nueva alianza” por analogía con la “antigua alianza” que Dios había pactado con el pueblo de Israel.
Para los cristianos primitivos era evidente la importancia tan fundamental del hecho de la resurrección de Cristo, y se daban cuenta de que su fe sería vana y falsa si Cristo no hubiera resucitado de la muerte:
Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó… Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana: estáis todavía en vuestros pecados… ¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. (1Cor 15:14-20)
Estas palabras significan esencialmente que si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, habría sido sólo uno de los muchos profetas y maestros que han aparecido en el curso de la historia. Si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, sólo habría repetido aquello que otros dijeron antes que Él. Incluso, si hubiese sido el mensajero y el Hijo de Dios, pero no hubiese resucitado, no habría podido ser el Salvador y “estaríais todavía en vuestros pecados”. Pero Cristo resucitó de entre los muertos, convirtiéndose en primicia de los que durmieron, es decir, habiendo conquistado la muerte, abriendo a la gente el camino a la salvación.
La resurrección de Cristo es el hecho central del evangelio y el momento clave de la historia de la iglesia. Sin embargo, no todos reconocieron esta realidad de inmediato. La resurrección de Cristo sucedió de manera tan inadvertida como su natividad: nadie le vio dejar el sepulcro. Y desde los primeros días después de la resurrección, mucha gente, incluso aquellos que habían sido los discípulos más cercanos de Cristo, incluso los que lo habían conocido y amado dudaron de su resurrección. El evangelio no esconde este hecho, sino que relata lo siguiente sobre cómo fue el encuentro de los discípulos con Cristo resucitado: “Y al verle le adoraron; algunos sin embargo dudaron.”(Mt 28:17) Dios no quiso que la resurrección de su Hijo fuese un milagro que ocurriese ante los ojos de toda la humanidad. En vez de eso, permitió que sucediera de una manera tal que la fe en la resurrección requiera de cada persona, incluso de los apóstoles, un esfuerzo espiritual interior y la superación de la vacilación y las dudas.
Cuando los apóstoles anunciaron a Tomás, uno de los discípulos, que habían visto al Señor resucitado, aquél les respondió: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré.”(Jn 20:25) Estas palabras reflejan el razonamiento escéptico del hombre, que requiere pruebas lógicas y palpables. Pero no hay tales pruebas, y no puede haber tales pruebas, ya que la fe cristiana trasciende los límites de la razón; es supra-racional. No es posible probar lógicamente nada en el cristianismo: ni la existencia de Dios, ni la resurrección de Cristo, ni otras verdades, las cuales sólo pueden ser aceptadas o rechazadas por la fe.
“Nadie ha visto a Dios.” Estas palabras no las dijo un ateo, sino por uno de los discípulos más cercanos de Cristo: el apóstol Juan el Teólogo (Jn 1:18). A pesar de todos los esfuerzos por probar la existencia de Dios, ninguna religión ha presentado una prueba convincente, y el cristianismo no es la excepción. Pero no la ha buscado nunca, como tampoco ha buscado pruebas de la resurrección de Cristo. Con todo, a pesar de la aparente ausencia de pruebas, millones de personas han venido, vienen y vendrán a Cristo; han creído, creen y creerán en Cristo resucitado; han aceptado, aceptan y aceptarán la existencia de Dios porque se han encontrado al Cristo resucitado en sus vidas y lo han reconocido como Dios. Para esa gente es innecesaria cualquier prueba adicional.
Eso es lo que sucedió con los dos discípulos de Cristo que se encontraron al Jesús resucitado en el camino de Emaus. Al principio no lo reconocieron en el viajero que se acercó a ellos porque la apariencia externa de Cristo había cambiado después de la resurrección. El Señor conversó con ellos durante todo su viaje y entró con ellos a la casa. Los discípulos lo reconocieron sólo cuando partió el pan, hecho lo cual desapareció al instante. Y luego se dijeron uno al otro: “¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino?” (Lc 24:32). Luego hablaron con alegría a los otros discípulos sobre su encuentro con el Maestro resucitado.
No fueron sus ojos físicos los que ayudaron a los discípulos a reconocer a Dios resucitado cuando estuvo cerca de ellos, sino los ojos espirituales de su alma. Pero en el mismo instante en que lo reconocieron se hizo invisible, porque no es necesaria la visión física cuando el corazón se inflama de fe. Esto es lo que le ha sucedido y le sigue sucediendo a los cristianos que no han visto a Dios, pero han llegado a creer en Él porque sus corazones arden de amor por Él. Cristo hablaba de esa gente al decirle a Tomás: “Dichosos los que no han visto y han creído.” (Jn 20:29). Son dichosos porque no han buscado pruebas lógicas, sino ese fuego que Dios enciende en los corazones de la gente. Y los cristianos creen en la resurrección de Cristo, no porque alguien los haya convencido de ello, y no porque lo hayan leído en el evangelio, sino porque ellos mismos han llegado a conocer al Cristo resucitado por una experiencia interior.
A lo largo de los siglos, el razonamiento escéptico ha asegurado reiteradamente: “Si no lo veo, no lo creo”. Y el cristianismo ha respondido: “Cree aunque no veas”. Por medio de su doctrina de la resurrección, la iglesia lanzó un reto al mundo, que exigía la comprobación lógica de la fe. Desafió a la razón humana, inclinada a dudar hasta de la existencia de Dios, y especialmente de la idea de que una persona, incluso si fuese Hijo de Dios, pudiese morir y volver a levantarse. Pero es precisamente sobre la fe en la resurrección —una fe confirmada no por pruebas tangibles, sino por la experiencia interior de millones de personas— que se ha fundado la vida de la iglesia, misma que continúa hasta el día de hoy.
Después de la resurrección, Cristo confió a sus discípulos la misión de evangelizar y enseñar: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado.” (Mt 28:19-20). Con todo, durante las primeras semanas después de la resurrección de Cristo, los discípulos aún no comprendían lo que Él les había enseñado, y seguían esperando que fuera el rey de Israel que restauraría el perdido poderío político del pueblo judío. Habían oído las parábolas de Cristo y atestiguado sus muchos milagros; habían estado con Él durante sus últimos días, presenciado su pasión y su muerte en la cruz, y lo habían visto después de su resurrección. Pero incluso después de la resurrección continuaron preguntando: “Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el Reino de Israel?” (Hch 1:6). Sus pensamientos aún se limitaban al estado judío, acerca de cuyo destino estaban sinceramente preocupados.
Para cumplir la misión apostólica, necesitaban la asistencia del Espíritu Santo, quien, de acuerdo con la promesa hecha por el Salvador, les enseñaría todas las cosas. (Jn 14:26). El descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos sucedió en Pentecostés. Este evento, descrito en los Hechos de los Apóstoles, convirtió a los discípulos de Cristo –simples pescadores de Galilea, ignorantes e iletrados – en osados predicadores del evangelio.
El descenso del Espíritu Santo disipó cualquier última duda que pudieran tener los discípulos sobre la resurrección de Cristo, cualquier vacilación subsistente sobre lo correcto y necesario de la misión encomendada a ellos por el Señor. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos del Salvador, cuando hablaron en lenguas extranjeras, cuando sintieron una nueva fuerza y nuevas posibilidades en su interior, comenzaron a entender su verdadero llamado ecuménico, el cual consistía en enseñar a “todas las naciones”(Mt28:19) y predicar el evangelio a “toda la creación”(Mc 16:15).
Para Pentecostés, el número de los discípulos de Cristo alcanzaba varias docenas, (la tradición de la iglesia habla de los doce apóstoles más cercanos al Salvador así como de otros setenta apóstoles), mientras que el número total de la gente que creía en Cristo parece ser de varios cientos, o tal vez hasta varios miles. En cualquier caso, este grupo era bastante insignificante en cantidad. La iglesia aún tenía un muy largo camino por delante antes de ser realmente ecuménica o “católica”. La rapidez con la que la nueva fe comenzó a esparcirse es sorprendente. Al principio, los apóstoles, como el mismo Cristo, predicaban entre los judíos; en el templo de Jerusalén, en las sinagogas y en casas particulares (Hch 5:21; 5:42; 13:14). No obstante, varios años después de la resurrección del Salvador, los apóstoles comenzaron a predicar fuera de los límites de Judea, esparciendo la fe a través de todo el imperio romano y más allá de sus límites. Además, evangelizaban no solo entre los judíos, sino también entre los paganos. Y si su misión entre los judíos se encontró hasta cierto punto con el fracaso, su prédica entre los paganos abrió un campo ilimitado para la actividad misionera en la cual sembraron las semillas de la palabra de Dios, y estas semillas comenzaron rápidamente a dar fruto. La iglesia tomó la decisión de comenzar a predicar entre los paganos a propuesta del apóstol Pedro, (Hch 11:2-18), quien fue también el primero en insistir en abolir la circuncisión como condición para unirse a la iglesia (Hch 15: 7-11).
Sin embargo, no fue Pedro, sino Pablo quien “trabajó más que todos” (1Cor 15:10) por la iluminación de los paganos. Pablo pasaría a la historia de la iglesia como “el apóstol de las naciones.” Pablo no estaba entre los discípulos de Cristo durante la vida terrena del Salvador, y después de la resurrección persiguió de forma activa a la iglesia. Pero la conversión de Pablo, descrita en los Hechos de los Apóstoles (9:1-9), no es menso significativa para la iglesia que Pentecostés. Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en su ferviente defensor y predicador. Emprendió cuatro viajes misioneros y selló sus labores misioneras con una muerte de mártir en Roma. La iglesia ortodoxa lo glorifica, junto con Pedro, como a uno de los dos líderes de los apóstoles.
Las epístolas de San Pablo constituyen una parte considerable del Nuevo Testamento. La importancia de Pablo en el subsiguiente desarrollo de la iglesia fue tan grande que fue comparado frecuentemente con Cristo mismo. San Juan Crisóstomo llegó a decir que Cristo fue capaz de decirle a la gente más a través de Pablo, que lo que pudo decirle personalmente durante su ministerio en la tierra.[1]
El apóstol Pablo fue el fundador de la eclesiología ortodoxa, (la doctrina sobre la iglesia). Pablo define la iglesia como “el cuerpo de Cristo” (Col 1:24) cuya cabeza es Cristo mismo (Ef 4:15), como un organismo vivo en el cual cada miembro tiene su propia función, su propio llamado y su propio servicio. La unidad de los miembros del cuerpo de Cristo está sellada por la unidad de la eucaristía, la mesa común en la cual el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo por las oraciones de la iglesia. En los tiempos de Pablo, la eucaristía (del griego eucaristía, “dar las gracias”) era más una comida que un servicio litúrgico. Si bien, esta comida iba acompañada de lecturas de la Escritura, un sermón, el canto de salmos, y luego el rezo de las plegarias eucarísticas, que se improvisaban. Por norma, la reunión eucarística comenzaba después de la puesta del sol y se continuaba hasta el amanecer. Estas reuniones se describen en las epístolas de Pablo y en los Hechos de los Apóstoles. Con el tiempo, la eucaristía adquirió las características de un servicio litúrgico, y las oraciones eucarísticas fueron puestas por escrito. A pesar de los cambios de forma de la reunión eucarística, ésta ha permanecido igual en esencia desde la época de Pablo hasta nuestros tiempos. La esencia de la eucaristía está expresada en las siguientes palabras del apóstol:
La copa de bendición que bendecimos ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. (1 Cor 10: 16-17)
El tema del amor domina en la enseñanza moral de Pablo, precisamente igual que en la enseñanza de Cristo. “Hacedlo todo con amor”, exhorta el apóstol (1Cor 16:14). Según Pablo, ni las pruebas ni las tribulaciones pueden apartar del amor de Dios al creyente:
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?, como dice la Escritura: Por tu causa somos muertos todo el día; tratados como ovejas destinadas al matadero. [Sal 44:23] Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. (Rom 8:35-39)
Las enseñanzas de Pablo son profundamente cristocéntricas. No separa su propia persona ni su vida de la persona y la vida de Cristo: “con Cristo estoy crucificado: y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí.”(Gal 2:19-20); “Pues para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia” (Fil 1:21); “llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús” (Gal 6:17). De acuerdo con Pablo, la fe en la resurrección de Cristo es el fundamento de la predicación de los apóstoles. Al mismo tiempo Pablo admite que el mensaje del Cristo crucificado y resucitado es un reto para las percepciones tanto helenística como judía:
Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden; mas para los que se salvan – para nosotros – es fuerza de Dios… ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. (1Cor 1:18-24)
La verdad de estas palabras del “apóstol de las naciones” se confirmó en los siglos segundo y tercero, cuando la fe cristiana comenzó a esparcirse rápidamente, mientras al mismo tiempo encontraba franca resistencia, tanto de los judíos como de los paganos.
[1] Juan Crisóstomo Homilías sobre la Epístola a los Romanos 32.3.
(Texto extraido del Libro Cristianismo Ortodoxo del Metropolita Hilarión Alfeyev)